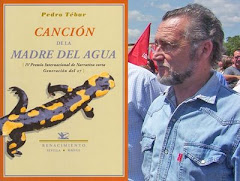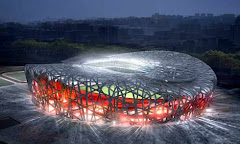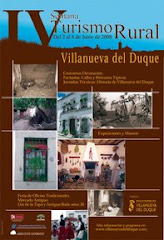El viejo platero Sekilo tiraba de la bestia con desazón, ya sin cuidado y con desesperanza por la tozudonería de la mula torda, que se resistía a subir con la pesada carga por el empinado risco, plagado de jarales pegajosos; el burranco, sin embargo, avanzaba por detrás tardo pero seguro, con la sujeción de las manos conciliadoras de Stena y el parloteo de Aunia, que conformaban la recua cansina por el enriscado monte. Varias millas atrás habían dejado, despuntando el amanecer, a Corbis y Alucio, siempre lentos y torticeros en recorrer los trayectos con la brisa de la mañana. Después de varias jornadas de viaje la fatiga era acuciante, y mayormente ese día que desde la hora prima habían trajinado a un ritmo de vértigo; a la altura de la sexta y con el sol empingorotado en lo alto el martirio era completo, con el paredón de la sierra por delante; pero el viejo patriarca había decidido alcanzar la cima y descansar luego en el declive de la bajada, recorriendo ya con despacio hasta la caída del coloso del cielo. Ahora tocaba sufrir y aguantar aquel calvario. El clan de los plateros y mercachifles sabían bien de los sinsabores del oficio, de uno a otro lado trajinando sin descanso, laboreando a ratos la plata y mercadeando en los recovecos más recónditos de esa Hispania de la que se estaban apoderando aquellas hostiles tropas de tierras lejanas. A estas alturas nadie dudaba que los militarones romanos se hacían dueños de la tierra y del mandoneo. Pero la platería ambulante seguía recia en el oficio, de aquí para allá sin desvanecer, con la casa a cuestas, ora en Lusitania y mañana en Turdetania, paseando por la Bética, uno y otro día sin desfallecer. La serranía de Corduba tenía sus vericuetos, aunque el gran esfuerzo se compensaba a lo grande con buenas ventas y el resarcimiento de la jornada. La urbe centenaria, de la que sabían por sus antepasados de sus grandezas –y de lo que ya no era ni la sombra, según decían–, aún resplandecía con brillo entre poblachones anodinos, y el mercado siempre estaba asegurado. En el renacer de la primavera los grandes gerifaltes del lugar se hacían con los mejores ajuares de plata; y había que ensortijarse con los riquísimos aderezos para destacar entre la florinata, entre esos magnates venidos de fuera para descollar como gallitos de corral. Sekilo conocía muy bien sus gustos y sabía embaucarlos con su buena palabrería, engatusándolos con piezas de extraordinaria belleza; con prestancia y galanura de pavos reales, haciéndoles si hacía falta objetos suntuosos a su medida. La familia de plateros norteños conocían bien la chanza y bonanza de este Betis espléndido que arriostraba lo mejor de la vega, las mejores familias. Ahora tocaba avanzar con paso firme y derecho hacia lo alto. Una vez transitada la medianía de la espesura, en el descanso del trasiego, el vivaracho platero dedicaría unas horas en la confección de las piezas: bajo la sombra de un chaparro extenderá su manta con su taller de artesanía. Con buen tiento y paciencia elaborará algunos recipientes terminando el repujado de los cuencos cónicos; terminará las fíbulas y corchetes para engalanar las mejores túnicas. Lo que más le gusta es idear soluciones creativas de las piezas con animales fantásticos, escenillas de caza o equinos como los suyos retratados para la eternidad. Para todo ello el burranco va bien abastecido de planchas e hilos de plata, y solo le hace falta tiempo, que es lo que le sobra a la familia en las horas del tedio vespertino. En estas cuitas planceras andaban, al tenor del canturreo alegre de la hermosa Aunia –en la inquietud de su juventud–, cuando al otro lado del cerro divisaron la polvareda de las cerriles caballerías romanas, siempre perturbadoras de la tranquilidad celtibérica y abusona en la recolección de botines. Los plateros conocían muy bien los esquilmos de las tropas, y no era cosa de echar a perder toda la hacienda. Sin prisa, pero sin pausa, el avezado platero recogió todo aquel artificio menesteril envolviéndolo en la manta y metiéndolo con sumo cuidado en un cuenco grande; apartándose un tanto de la calzada sin perder las referencias del encino mocho, el horizonte del cerro y la calvicie de un pozo de mina, que triangulaban su escondrijo. Allí ocultó la mayor parte de sus pertenencias más ricas con algunas monedas republicanas, que servirían para un buen arrimo de su hacienda a la vuelta. Claro que para convencer a las tropas tuvo que dejar en las alforjas el viejo astuto las piezas de menor valor, algunas monedillas y la mercancía más trasnochada que andaba siempre al retortero. Desgraciadamente la suerte hoy no le acompañaba y sabotearían parte de su trabajo. Con mucho primor cubrió bajo tierra el ajuar de plata más valioso, para rescatarlo cuando el peligro hubiera pasado. Sekilo y su familia ignoraban entonces el triste destino que les esperaba. Y para la Historia quedaría enterrado en la espesura de la Sierra durante cientos de años el TESORILLO DE LOS ALMADENES.
miércoles, 22 de mayo de 2013
QUE PARE EL TREN EN LOS PEDROCHES

Vista Parcial de la Manifestación en la Estación de Villanueva