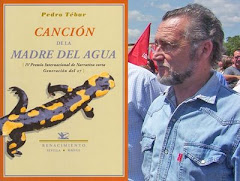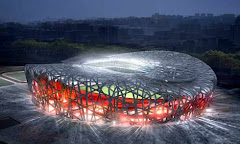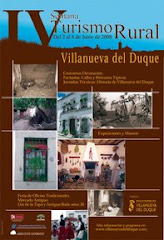A poco más de tres leguas de la serrezuela, donde el horizonte lame el cielo, se encuentra el cortijo de La Venteruela. No niego que me gusta pasar buenos ratos caminando a lo largo y ancho del carrascal de la vieja alquería, ascendiendo los picachos, pero le tengo un apego muy grande a caserón de Juani. Quedan ya muy pocos cortijos de antaño que guarden toda su esencia, sin el remozo injurioso de esos caricatos insufribles del turismo rural; que conforman románticas voluntades con muy poca verdad y vaporosos ensalmos de engañifa. Claro que entiendo que el turismo y su mundo de mercaduría exige ciertas cotas (de medias verdades), que son inevitables (acomodos, añadir sistemas modernos de calefacción..., higiene), pero con ello se pierde también la autenticidad de las casas de campo. Como dice el refrán, no se puede tener costal y castañas a un mismo tiempo. El viejo cortijo de mi amiga guarda celosamente lo que a mí me encanta, porque me gusta el campo y no me importa que falten los cachivaches de conexión al mundo mundial..., ¡Que no me muero! Aquí se disfruta a lo grande y se tienta la vida del pasado en lo más sano y natural. No es por supuesto de una cortijada grande, de esas de la Campiña que son construcciones de alto copete y mucho porte en el inmenso latifundio. Los cortijos de nuestro terruño de Los Pedroches son comedidos, austeros y con mucha sobriedad, pues respondían simplemente al trajín del laboreo del un campo empobrecido y del olivo sin excesos (la mayoría). Lo que más admiro es la simbiosis tan grande entre todos los elementos que integran el cortijo y el paisaje: el caserón envuelto en el entorno; con la economía agraria productiva y las necesidades de subsistencia resueltas; con el orden social que dominaba (desgraciadamente); con los animales que tan fácilmente se integraban en el conjunto. Qué manera de aprovechar los medios y recursos de la naturaleza, y qué habilidad tan grande en no perder ni un tanto de ese generoso medio. La piedra del caserón se mezcla con el roquedo circundante y la madera se hace fuerte en las cubiertas hechas con mente de arquitectos de primera. Las cuadras de las caballerías en la trasera de la vivienda dejando óptimas aberturas para el calor y el confort del interior. La convivencia como eje esencial de supervivencia, que se pregona a gritos con esa impresionante campana de una chimenea que anodada y entrecorta la respiración a un tiempo; pues yo no había visto cosa igual, aunque la primera vez que la vi comprendí bien el sentido y la necesidad. Hasta un puerco podemos asar aquí a lo ancho si queremos, me dijo Juani entonces, y me reí de forma ingenua y atontada; lástima que entonces casi nunca lo tenían ni para hacer la broma –me respondió después–, pero sí buenos tarugos de encina y leña para calentar la casa durante toda la jornada. Era una necesidad. La casa tiene porte de cuidado, y no le faltan apaños para las bestias, y cuenta al lado con cuadras y zahúrdas, parideras y nidales dignísimos de ver, que son construcciones de postín. Claro que los distingos sociales se grabaron también en la argamasa de la piedra cortijera, porque aquí hay casa de amo y de criados, gañanía y hasta casetón de los porqueros. Que antaño no se andaban con bromas. En la cámara aún quedan los aperos que mantienen vivo el quehacer del laboreo; y se respira aún la esencia de la mies en las paredes, y el polvo habita en las sacas cosidas de nostalgia. En el robusto tejado se abre una claraboya impresionante, acristalada, que envidia sería de astrónomos en ciernes. Desde esta recóndita guarida me encanta mirar de noche el cielo allá a lo alto; porque la tierra nuestra nos regala poder mirar de abajo arriba, y a diario. Y en la soledad de la noche, cuando el tiempo pace dormido y sin aprieto, observo el gigantesco dosel del firmamento sembrado con florecillas de pedrería. Todo un lujo.
miércoles, 2 de mayo de 2012
Cortijeando
A poco más de tres leguas de la serrezuela, donde el horizonte lame el cielo, se encuentra el cortijo de La Venteruela. No niego que me gusta pasar buenos ratos caminando a lo largo y ancho del carrascal de la vieja alquería, ascendiendo los picachos, pero le tengo un apego muy grande a caserón de Juani. Quedan ya muy pocos cortijos de antaño que guarden toda su esencia, sin el remozo injurioso de esos caricatos insufribles del turismo rural; que conforman románticas voluntades con muy poca verdad y vaporosos ensalmos de engañifa. Claro que entiendo que el turismo y su mundo de mercaduría exige ciertas cotas (de medias verdades), que son inevitables (acomodos, añadir sistemas modernos de calefacción..., higiene), pero con ello se pierde también la autenticidad de las casas de campo. Como dice el refrán, no se puede tener costal y castañas a un mismo tiempo. El viejo cortijo de mi amiga guarda celosamente lo que a mí me encanta, porque me gusta el campo y no me importa que falten los cachivaches de conexión al mundo mundial..., ¡Que no me muero! Aquí se disfruta a lo grande y se tienta la vida del pasado en lo más sano y natural. No es por supuesto de una cortijada grande, de esas de la Campiña que son construcciones de alto copete y mucho porte en el inmenso latifundio. Los cortijos de nuestro terruño de Los Pedroches son comedidos, austeros y con mucha sobriedad, pues respondían simplemente al trajín del laboreo del un campo empobrecido y del olivo sin excesos (la mayoría). Lo que más admiro es la simbiosis tan grande entre todos los elementos que integran el cortijo y el paisaje: el caserón envuelto en el entorno; con la economía agraria productiva y las necesidades de subsistencia resueltas; con el orden social que dominaba (desgraciadamente); con los animales que tan fácilmente se integraban en el conjunto. Qué manera de aprovechar los medios y recursos de la naturaleza, y qué habilidad tan grande en no perder ni un tanto de ese generoso medio. La piedra del caserón se mezcla con el roquedo circundante y la madera se hace fuerte en las cubiertas hechas con mente de arquitectos de primera. Las cuadras de las caballerías en la trasera de la vivienda dejando óptimas aberturas para el calor y el confort del interior. La convivencia como eje esencial de supervivencia, que se pregona a gritos con esa impresionante campana de una chimenea que anodada y entrecorta la respiración a un tiempo; pues yo no había visto cosa igual, aunque la primera vez que la vi comprendí bien el sentido y la necesidad. Hasta un puerco podemos asar aquí a lo ancho si queremos, me dijo Juani entonces, y me reí de forma ingenua y atontada; lástima que entonces casi nunca lo tenían ni para hacer la broma –me respondió después–, pero sí buenos tarugos de encina y leña para calentar la casa durante toda la jornada. Era una necesidad. La casa tiene porte de cuidado, y no le faltan apaños para las bestias, y cuenta al lado con cuadras y zahúrdas, parideras y nidales dignísimos de ver, que son construcciones de postín. Claro que los distingos sociales se grabaron también en la argamasa de la piedra cortijera, porque aquí hay casa de amo y de criados, gañanía y hasta casetón de los porqueros. Que antaño no se andaban con bromas. En la cámara aún quedan los aperos que mantienen vivo el quehacer del laboreo; y se respira aún la esencia de la mies en las paredes, y el polvo habita en las sacas cosidas de nostalgia. En el robusto tejado se abre una claraboya impresionante, acristalada, que envidia sería de astrónomos en ciernes. Desde esta recóndita guarida me encanta mirar de noche el cielo allá a lo alto; porque la tierra nuestra nos regala poder mirar de abajo arriba, y a diario. Y en la soledad de la noche, cuando el tiempo pace dormido y sin aprieto, observo el gigantesco dosel del firmamento sembrado con florecillas de pedrería. Todo un lujo.
QUE PARE EL TREN EN LOS PEDROCHES

Vista Parcial de la Manifestación en la Estación de Villanueva