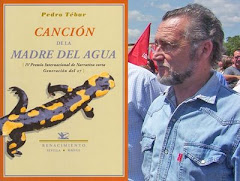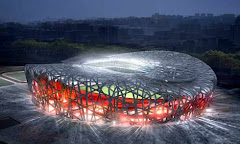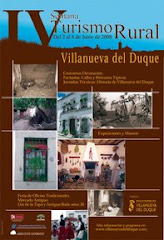Hacía varios meses que el pequeño clan había llegado a Pedroche, aunque parecía toda una vida. En muy poco tiempo habían sabido sobrevivir, con no pocos subterfugios, lejos de la inquina y el odio derramado hacia ellos en Córdoba. Después de aquel trágico mes, todo se hizo según las disposiciones de Samuel, el ávido e inteligente rabí que conocía muy bien el espíritu humano, los recovecos más hondos del alma, las vanidades y vanaglorias de los hombres de mayor estulticia. Con mucho tacto y su buen hacer fue capaz de situar a su escuálida familia y amigos entre una vecindad sencilla, que nada tenía en principio contra ellos. Desconocían su historia por completo. En muy pocas semanas se encontraban todos situados en algunas casas modestas del villorrio, que aunque pequeño era cabeza de algunas aldeas del lugar, desperdigadas y muy poco pobladas alrededor, con hombres rudos de campo bruñidos en el labrantío y serenados con el pastoreo del ganado. Samuel había sido muy firme con sus congéneres Daniel, Ezequiel y Yakar rogándoles que evitaran cualquier notoriedad que los delatara; había que ser cautos eliminando enseñas externas que les comprometieran; no utilizar símbolos ni hacer uso de sus costumbres, que rápidamente les meterían en un aprieto. Tampoco a las mujeres se les permitió alardeo alguno en los atuendos de su raza, obligándose todos a tomar la indumentaria de la tierra. Cuestión más difícil fue la de ocultar los rasgos de una fisonomía clarificadora de la raza, pues difícilmente se podía prescindir de esa nariz aguileña, del orondo rizado y la tez oscura, aunque bien sabían todos ellos que la persecución se cimentaba más en el odio que en el distingo físico. Bien distinta a todos ellos era Ester, la nieta hermoseada como una flor, con ojos azules y rizada cabellera de pelo clarísimo; tildada de gracia, buen verbo y galanura en las poses. Nadie hubiera dicho que era hija de Moisés, el vastago del prestigioso rabí (ahora silenciado) y diligente talabartero, viudo ya de una hermosa mujer al tenor de aquella joya. Samuel había sabido acomodarse rápido al poblachón empingorotado en lo alto de un cerro, con un oficio rancio en su raza maldita. El negocio de prestamista precisaba de buen tiento, don de gentes y mucha confianza, pero él poseía todos los atributos. Su fabla lenta y serena, su cadencia y seguridad venían acompañadas además de un sentido claro de auxilio sincero hacia los demás: todo el que acudía a él veía una solución fácil y una esperanza a sus problemas. Con cuatro palabras bien dichas, y escuchando mucho, el prestamista se había ganado la amistad de los vecinos: quien más y quien menos precisaba de algún maravedí para comprar o vender lana y paños, para no embargarse hasta el cuello, o para salir de un aprieto. En muy poco tiempo la casona de Samuel se fue haciendo con una clientela numerosa, y hasta los ricachones del lugar tuvieron que acudir en su ayuda, pues nunca faltaban ocasiones para hacerse con un monto de capital para sus cuitas. El aprecio de sus habilidades prestamistas fue contundente, y hasta el señor párroco le encargó las cuentas de la iglesia, cediéndole como contraprestación la casa del sacristán: un caserón viejo al lado del Salvador, junto al torreón desmembrado del viejo castillo, del que Samuel pudo aprovechar alguna piedra para renovar su casa. Todo había salido a pedir de boca, pues habían burlado la expulsión de la capital encontrando un lugar tranquilo sin sobresaltos. Pero como dice el refrán, la alegría de los podres solo dura un día. La aceptación de los vecinos, y su aquiescencia teñida tal vez de ciertas sospechas (sin darle mayor importancia), se rompió aquel día en que Martín –el hijo del campanero– se enamoradiscó de Ester, encontrando en los congéneres de aquélla el fervor de la sangre y de la raza; sobre todo cuando no se entendieron sus deseos de matrimonio. Y el odió del cristiano viejo cristalizó hacia Samuel, con el grito estridente al infinito que nadie se habría atrevido a pronunciar: ¡Puerco Judío! El anciano padre y abuelo coprendió que de nuevo la historia se repetía.
viernes, 7 de junio de 2013
QUE PARE EL TREN EN LOS PEDROCHES

Vista Parcial de la Manifestación en la Estación de Villanueva