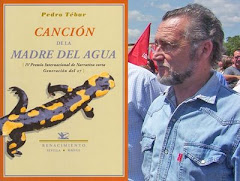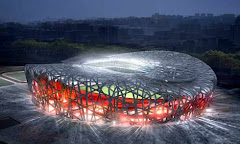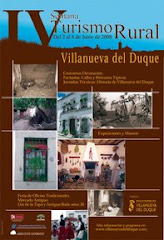El padre de mamá, el abuelo Juan, llamaba El Trenillo a la maquina del tren de carga y pasajeros que iba desde Villanueva del Duque a Peñarroya-Pueblonuevo. Debía ser poquita cosa y bien espectacular en aquellos años, en que la gente se movía menos que ahora. El silencio tétrico del Cerco del Soldado –decía el abuelo– era entonces un mar de ruidos y agitación constante, pues de arriba hacia abajo se escuchaba el temblor de la tierra, el maquineo irrefrenable de los lavaderos con el chirriar de las cintas y el volteo del mineral; y un despliegue ingente de obreros teñidos de suciedad entre la polvareda asfixiante de los montículos de las escombreras y vertederos. El trajín de un ejército humano embebido en el oficio, como autómatas del futuro que simplemente atienden a su labor mecánica. Un mundo de contraluces entre la mansedumbre de esta plebe, enrabietada por dentro, y la altivez de los jerifaltes extranjeros con sus rostros serenos, casas con distingo y juegos de copetín (porque el abuelo dice que ellos vivían bien). Al atardecer, con las obscuridad de la noche, anestesiada por un rato la quejumbre del cuerpo y el soniquete de los martillos, la ristra negra de soldados del infierno se lava la cara y las manos con gasolina (siempre a mano, y no solo por la suciedad); como un perro manso y cabezota, de mucha embergadura pero tardo movimiento, se despereza para vivir un rato en superficie la claridad de la noche. En los ventorros desperdigados del Soldado y las Morras los altivos mineros se desfogan con el tintorro y la pitarra de la tierra a grito limpio, con soniquetes aflamencados. La voz les sale de dentro..., de lo más hondo y negro del alma, porque allí tienen los sentimientos más agarrados y sinceros, esos que nunca se se dicen; y hasta se atreven (a veces) en el calor de la noche con coplillas picantes entreveradas con tibios insultos a la empresa y a los jefes, que dormitan de la jornada en sus casas confortables con sus dulces familias. Hasta las altas horas de la mañana, en el despertar de la primavera, dura la juerga minera en la casa de Fernández; y se irán tarde a sus hogares con la sombra de la noche oscura..., y en el pensamiento las tinieblas de la mañana, que les esperaran abajo como todos los días..., como toda su vida. Con el repicar del campanillo de Santa Bárbara se marca el ritmo de la vida, y en la estación del Soldado le hace réplica diminuta la pequeña esquila de la casa del jefe de estación. A media tarde el zumbón de las máquinas resulta ensordecedor, y en las naves se carga y se descarga con tesón, porque en muy poco rato el convoy saldrá para Peñarroya-Pueblonuevo en su viaje interminable. En muy poco tiempo el Trenillo se aleja como un tiovivo en línea recta, cual escarabajo de metal por el valle buscando los silencios de la tarde. Hoy viaja el abuelo Juan para apalabrar unos lechones en el pueblo vecino, y mira con atención el lento discurrir por el camino de hierro; observando el paisaje desconocido que le brinda la mirada clara, donde solo el verdín del pasto de este monte descarnado le hace gracia. El Trenillo es cómodo y rápido como una centella –piensa en sus adentros–, y un lujo para viajar en estos tiempos, aunque se note en las posaderas de madera el retumbón de la vía en los desniveles. A unos metros de su asiento conversan en tibia parlamenta el cura y el administrador del Soldado, con dos de los civiles de Villanueva que miran escrutando la pinta de algotros pasajeros. El abuelo sonríe con su cándida mirada a una jovenzuela que tiene a su costado con una criatura de muy pocos meses: una hermosa madre de tez morena y larga cabellera, pero con muy poco lustre en el vestir y mirada perdida al infinito de la vida que le espera. Está callada y no atiende las jerigonzas de su niña. En la soledad de la tarde el Trenillo camina hacia su destino.
(A mi madre y al querido abuelo, que ya no me puede leer, pero le dedico lo que le contó a mamá, y ésta me lo cuenta a mí ahora)