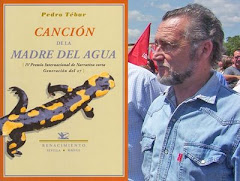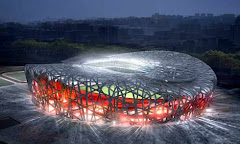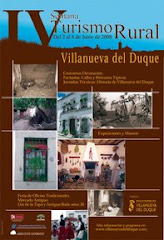jueves, 25 de octubre de 2012
Luces
(foto correcaminos de Pozoblanco)
En los días tristones de la Otoñá –como dice el abuelo–, cuando el cielo se templa de nubarrones y no caen más que pizcas de esperanza, la luz que prevalece allá en lo alto es magnífica. Qué poco disfrutamos de esas tonalidades brillantes de clarooscuros entre las oquedades nubosas, y mira que hay maravillas, sobre todo cuando el sol acuna el atardecer con cierto ímpetu de mando. Porque el sol aún se resiste a ser vencido, y pugna hasta la saciedad por no perder el ímpetu del estío, aunque es ya no son más que ansias desvanecidas. Lo más bonito son los tonos que adquieren las texturas de las hojas, de los árboles y plantas del cortijo, esos ripios de color cambiante que en su disparidad enjuagan un maravilloso caleidoscopio. Y cuando miras con calma ese paisaje, inesperado y sorprendente a un tiempo, te embriagan las sensaciones más íntimas; te tiembla hasta el aliento y escuchas los estertores del día, que buscan alas libres allá en los confines del encinar quebrado de soledad.
La cotidianidad de nuestra mirada (tan cansina a veces) a unos mismos lugares nos juega malas pasadas al creer ver siempre lo mismo: unas mismas formas, paisajes y colores. Y cuanto erramos en esa percepción manida. Basta con detenerse un rato en estos días de rápido trasiego hacia el invierno para percatarnos que todo cambia de color, de olor y de sabor. Ayer andaba en mi trajín vacuno con la compaña de Mariló, que es pintora, y hay que ver cómo a su lado se aprecian los tonos y texturas; cómo se paladea el mundo de las sensaciones visuales. Me admiro con ella de lo que es una mirada educada en el color y en la luz, apreciando en el rescoldo del atardecer la variopinta riqueza de los matices. Lo primero que hace falta es una calma envidiable, y un reposo quieto atinando al frente con paciencia (que yo no tengo); mirando la atmósfera y la superficie de las cosas con el escalpelo de la retina atento, degustando en el tiempo fraccionado en milésimas los ricos pigmentos de la naturaleza. Y si haces con buen temple –me dice– observarás los miles de tonos ocres y verdosos, los celajes celestes, la variedad infinita de colores o el aura decadente y encendida del astro rey declinante. Cuando alguien ama los colores y la pintura –me repite– , ama necesariamente la luz que tiñe al universo entero. Y a estas horas de la tarde, cuando el anochecer susurra sortilegios, la panoplia de los últimos rayos te convierte la mirada, te embruja y te convence. Es tiempo de mirar allá a lo lejos; es tiempo de entender cosa tan grande; es tiempo de sentir la luz leyendo lo profundo, y amando lo más nuestro y más rotundo. Son luces de la tierra henchida de verdades.
QUE PARE EL TREN EN LOS PEDROCHES

Vista Parcial de la Manifestación en la Estación de Villanueva