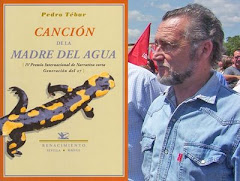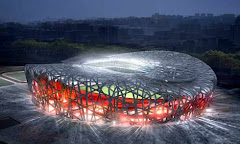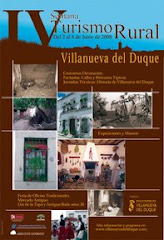Como una piedra en el camino, casi un accidente ocular en la carretera, o incómodo obstáculo para nuestra inconsciencia, aparece y desaparece Fuente la Lancha. Sin mayor reflexión para nuestros adentros. Ayer pasaba despacio, un tanto queda en mis cuitas ganaderas, sorprendiéndome la reflexión anterior, y me detuve con decisión. Así soy de impulsiva. El escuálido poblamiento se me parece a un fruto de coco, alargado y de cascarón robusto, pero con hermosa catadura dulce al interior y saborete agradecido. La Lancha es también de sabor un tanto singular, y hay que probarlo con fruición y entusiasmo para tomarle gusto y comprobar de facto que está bueno. La verdad es que por dentro te sorprende. Al ras de la carretera me encontré con un chicuelo de poco más ocho o diez años, morenete y chatín, graciosillo y extrovertido; expectante cuando me dirigí a él y un tanto receloso, por eso de que en estos lares las paradas de coches siempre son llamativas cuando no se trata de los vecinos (pues conocen todos los coches según me dijo). Claro que Rafaelín –que así se llamaba el chiquillo– mantenía también su prevención con mi pinta (creo), con esta cresta que ahora llevo y la falda ajustada a juzgar por sus miradas. Con todo tuvo arrestos de acompañarme durante un buen rato, pasado el primer envite, alegre y desenfado. En poco más de cincuenta metros, al rurún del paseíllo y la hebra de algunas señoras me enteré que era hijo de Marina y nieto de Severino. Bueno es saberlo. A mí me sirvió de cicerone como nadie, y en poco me puso al tanto de lo más grueso; y de otras cosas me fui enterando a arrullo de algunas conversaciones animadas que pudimos entablar con algunos vecinos. Lo bueno que tienen estos pueblos pequeñitos es que son grandes en amabilidad, y completamente afables: no hay una persona con la que te cruces que no te entre en materia y te cuente y que te informe hasta de lo más personal. Bueno, tanto, que el Rafaelín y una servidora tuvimos que cumplir en la casa de un difunto, como de familia. Así son las cosas. El pueblo me sorprende siempre en su quietud, pero de vitalidad intensa en este resquicio elevado de la geografía occidental, abrigado muy de cerca por los hinojeños y villaduqueños. Que cerca y que lejos. La modestia de algunas casas del centro parece enfurecerse con esas altaneras construcciones de nuevo cuño, con casas remozadas sin ningún criterio de elegancia ni sensibilidad por la tierra. La abuela Micaela –risueña como ella sola– me dice que cada cual hace y deshace a su antojo..., y para gustos hizo Dios los colores; y le asentí por su amabilidad. Con el mozuelo ufano a mi lado visitamos la joyita de Santa Catalina, que te transporta a otro tiempo con solo mirarla; a su manera me contó el chicuelo los recovecos más íntimos de bandoleros de otros tiempos, y hasta me acercó a la casa del Palomo –tal cual me lo dijo–, y no andaba muy perdido (aunque tampoco encontrado, pero..., bueno). La Lancha parece como un corazón acompasado a su entorno, que pierde y gana fuelle según te alejas y adentras, con su ritmo asistólico y un encinar circundante (y tan hermoso, a pesar de su dispersión) que dan ganas de pasear a lo lejos para alcanzar el horizonte sangriento, porque ayer templaban estratos en el cielo abierto de la tarde. De buena gana hubiera ido, si no me esperarán las vacas, a los vestigios del Cuzna que nos ofreció María de Guía, la joven y amable prima de mi pequeño guía, o las vaguadas del Guadamatilla y Lanchar, que según dicen son buenos parajes para el descanso. Habrá tiempo, porque solo por sus atenciones desinteresadas me convencieron de completo. Lo dicho. Qué injustos somos a veces pasando sin mirar estos pueblos tan nuestros que simplemente nos parecen un hito en el camino. Y sin embargo hay vida..., mucha vida y buena gente.