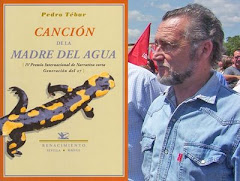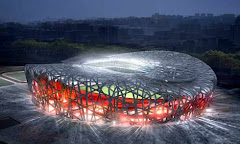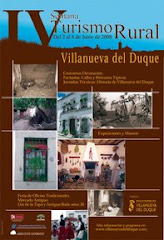La mayor parte de las veces disfruto con lo más sencillo. Simplemente pateando los caminos y dehesas de nuestra tierra, atravesando arroyos y comtemplando vestigios de aquí y allá. A veces derrochando pulmón con Juani, cortijeando, otras veces sola o con la pandi por lo menos fragoso y más refinado del paisaje edulcorado. Pero con el abuelo es sin lugar a dudas cuando más aprendo, descubro y me emociono con lo que sabe. En los mayores se encuentra (yo al menos) la pura raza de los hombres de campo, las esencias de la tierra, del aprovechamiento del paisaje y las ocupaciones del ganado en el espacio. Manuel sabe mirar el cielo y la tierra como nadie, porque como dice él de ambas cosas nos viene a los agricultores y ganaderos lo principal. Y créanme que su decir es trascendente, y va mucho más allá de la rústica economía campestre. Siempre que salimos sin tiro fijo le veo mirar al horizonte oteando el calibre del tempero, y su observación no es vana. Sabe lo que mira y mira lo que sabe con fruición (por eso de que la experiencia es la madre de la Ciencia), como quien escruta una pintura abstracta para captar el alma del pintor; aunque él lo hace sin divagación alguna ni espuria meditación, y con mucha verdad y conocimiento. Caminamos sin prisa y con deleite siguiendo simplemente el itinerario inercial de nuestros pies, sin tasa de contención del término ni remilgo alguno de alargarnos en el derrote de la mañana. El abuelo quizá siga instinto de remembranza y no me pone coto alguno en lo que le pregunto, alargando siempre sus respuestas con la sapiencia de un cicerone cabal que lleva muchos años en el museo de nuestra tierra. Con el cielo abierto y un venticello agradable avanzamos por el arroyo de Santa María con paso quedo, observando a la redonda y calibrando aves y pedruscos por doquier. Y el sempiterno recuerdo de un pasado laborioso en el que pateó día y noche estos andurriales que hoy conoce al dedillo, y me explica como quien te enseña las vísceras del corazón en carne viva. Los recovecos del Molino de las Aguas y la Aguililla; las amistades del cortijo de los Cahices y los vecinos del Saltadero a poniente, con el trasiego contante de ganado por la cañada de Torrecampo. Sin faltar a mi curiosidad sobre el Arroyo del Muerto. Andando andando, a troche y moche (que todo hay que decirlo), nos aventamos hasta el Rubial Bajo, oteando allá en lo alto el Haza de la Mata mientras me contaba las intrigas antañeras del cortijo de Raimundo. Quizás el abuelo no tenga la cabeza para recordar lo que le dije ayer, pero su mirada guarda un baúl completo de conocimiento y una existencia repleta de matices. Un registro exhaustivo de estas piedras y el sabor profundo del arroyo de Santa María, de esos años que él cuenta en que corría con la fuerza de una torrentera de la Sierra. Ahora se desvanece el curso en la inhóspita sequedad del silencio. Con el arrullo de la soledad, que solo se rompe tímidamente de siglo en siglo con algún esparraguero perdido. Me sangran los ojos cuando me cuenta a pies juntillas la vida de un campo que ya ha muerto definitivamente: No por nostalgia ni desazón del tiempo, sino por la emoción embargada de unas formas de vida que únicamente prevalecen en la retina de nuestros mayores. Solamente en ellos habita la esencia de los encinares.